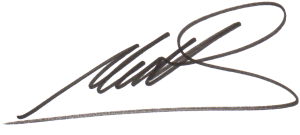¡Los hombres no lloran! Eso me dijeron cuando era más joven. En las peleas y luchas en el recreo del colegio, con el ojo morado, ¡los hombres no lloran! Castigado en casa, casi siempre de forma justa, hay que aguantar, porque los hombres no lloran. En el jardín, sufriendo una cruel injusticia a manos de mis tres hermanas, que no te vean llorar; recuerda que los hombres no lloran. En el campo de rugby, aplastado, crujido, en agonía, pero los hombres no lloran.
Y si los hombres no lloran, mucho menos los hombres ingleses. Esos ingleses que desde pequeños aprenden que lo que menos se debe hacer es mostrar los sentimientos en público. Esos seguidores de Shakespeare que, lejos de saludarse a lo español con abrazos y besos (de hombres hablamos), se extienden la mano mutuamente para mantener intacto este metro obligatorio de zona de exclusión. Nada de emociones. No hay que exteriorizar los sentimientos. Que nadie se entere de lo que sientes. No, no lloran los hombres, los de verdad.
Pero el jueves pasado este hombre lloró. Sí, el que escribe. Este hombre inglés, que por su cultura y su formación debió haber mantenido el tipo y no inmutarse en absoluto; sí, lloró. Lloré.
Era el tercer día de mi viaje a Cuba. Estuve, con mi amigo Juan Haeser, en el centro de la isla, en una población llamada Oliver, a treinta kilómetros de la ciudad de Santa Clara. Estuvimos visitando el Seminario Teológico «Pinos Nuevos» y, después de hablar largo y tendido con el vicerrector acerca de los libros, me preguntó: «¿Quieres ver nuestra biblioteca?».
Sabía lo que me esperaba. Sabía que iban a ser pocos los libros. Sabía que en Cuba hay una gran escasez de buena literatura cristiana. Sabía que muchos pastores pueden guardar su biblioteca en una caja de zapatos. Sabía que para mis hermanos cubanos un buen libro vale su peso en oro. Todo esto me lo sabía. Pero la teoría no me preparó para experimentarlo en la carne.
 Se nos abren las puertas de la biblioteca y nos revelan unas pocas estanterías, cada una con sus libros. Muchos de ellos viejos, hasta rotos. Bastantes títulos repetidos. Juegos incompletos, esperando aquel día cuando lleguen los tomos que faltan. Muchos libros pequeños y pocos libros grandes; es decir, sin los libros de referencia que son normales en cualquier biblioteca de un lugar académico.
Se nos abren las puertas de la biblioteca y nos revelan unas pocas estanterías, cada una con sus libros. Muchos de ellos viejos, hasta rotos. Bastantes títulos repetidos. Juegos incompletos, esperando aquel día cuando lleguen los tomos que faltan. Muchos libros pequeños y pocos libros grandes; es decir, sin los libros de referencia que son normales en cualquier biblioteca de un lugar académico.
Pensé en las horas que había pasado en la biblioteca de mi seminario, perdido entre sus miles de títulos. Pensé en mi propio despacho en casa con los libros que he podido coleccionar durante casi 35 años en la fe y el ministerio. Pensé en el almacén de Peregrino a rebosar con libros. Miré. Pensé. Empecé a hablar…
…Y lloré.
Mateo Hill
director@editorialperegrino.com