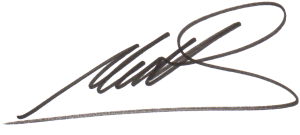Cuando tenía ocho años me parecía hasta gracioso. Allí sentado en la escuela dominical y mi profesora (¿por qué casi siempre son mujeres?) contaba la historia de la Torre de Babel. Me encantaba la parte cuando empezaban a hablar las personas y no se entendían entre sí.
Conferencia en Portugal
Claro, la semana pasada no me parecía tan gracioso. Estuve en Portugal en la conferencia de la editorial brasileña FIEL. Me presento en el mostrador del centro de conferencias, y allí empiezan los problemas. Les hablo despacio y claro, porque así los portugueses entienden el español, ¿verdad? Pues no. Subo los decibelios, porque todo el mundo sabe que la forma de conseguir que un extranjero te entienda es gritándole. Tampoco me pude hacer entender. Menos mal que apareció un alma caritativa que hablaba inglés.
Mi confusión seguía en la primera sesión: todo en portugués, y a mí como si fuese en chino. Menos mal que había tres conferenciantes que hablaban en inglés. Y un brasileño que creo haber entendido algo. Digo «creo» porque es difícil de saber. Los que habéis aprendido un idioma sabréis lo que digo. Te sientas allí, tan concentrado que te duele el estómago; pones cara de inteligente; buscas las palabras que crees reconocer y las juntas todas para formar una frase que te satisfaga; te preguntas si puede ser verdad que el predicador realmente esté hablando del día que su abuela hizo paracaidismo usando una sábana que compró en la Ópera de Sydney; y no sabes si ponerte a reír cuando todos los demás se parten de risa con el que está al frente.
Faltan palabras y vocabulario
Aunque creamos no haber pasado por experiencias así, la verdad es que todos estamos en la misma situación. Me refiero al ámbito espiritual y el lenguaje. Muchas veces al predicar o querer hablar de la salvación tan maravillosa que tenemos, o de Cristo, o de la gloria de Dios, o de la Trinidad, me faltan palabras y vocabulario. Incluso cuando uso frases aprendidas de memoria de la misma Biblia me parece que me quedo corto. Hablo sin entender; y leo sin comprender a la perfección.
Pero lejos de ser una frustración, que lo es, debe servir de ánimo. Es que mi Dios no cabe dentro del idioma humano. Su Hijo es tan hermoso que no hay diccionario suficientemente grande para contenerle. La salvación que me ha regalado es tan maravillosa que hasta cruzar las puertas del Cielo no voy a poder comprenderla, mucho menos poder describirla con esta pobre lengua. Pero ¿quién quiere un Dios o una salvación que podamos comprender o vallar con nuestras palabras?
¡Oh! que tuviera lenguas mil,
Del Redentor cantar,
La gloria de mi Dios y Rey,
Los triunfos de su amor.
Mateo Hill
director@editorialperegrino.com