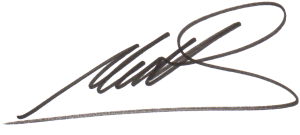El capítulo ocho de Zacarías es maravilloso. Una verdadera joya. El pueblo ha vuelto de Babilonia hace tiempo, pero llevan 17 años sin avanzar en la reconstrucción de su ciudad y la reedificación del Templo. En el capítulo siete, el pueblo, cansado de cumplir con sus obligaciones espirituales, pregunta a Dios si realmente es necesario celebrar los ayunos. Tras contestar en tono negativo, diciéndoles que han olvidado su Palabra y que además han olvidado qué les pasó a otros (incluso sus antepasados, que olvidaron lo que el Señor había dicho), Dios pronuncia las palabras del capítulo ocho.
Es un capítulo de restauración, de bendición, donde encontramos al pueblo morando en Jerusalén y a Dios en medio de ellos. Tenemos la escena idílica de los ancianos —algunos dirían los abuelos— y los niños juntos en las calle, hablándonos de la permanencia del pueblo allí y de la falta de peligro a causa de sus enemigos. Vemos la llegada del Pueblo esparcido por todo el mundo, para habitar de nuevo en la ciudad donde vuelve haber cosecha y salario. Hasta los ritos religiosos se volverán en cosas de gozo y alegría. Dios está restaurando a su Pueblo y es maravilloso. Tan maravilloso que otros serán atraídos hacia el Pueblo precisamente porque Dios está en medio de él para bendecirlo.
Pasaje mesiánico
No solo tuvo su cumplimiento en los tiempos de Zacarías, sino por supuesto en los tiempos de Jesús. El pasaje es claramente mesiánico. Y en él vemos unas bendiciones que llegaron con la llegada de Cristo unos cuatrocientos años después; cuando en la ciudad de Jerusalén, justo fuera de la muralla, en una cruz, se encontraron la verdad y la santidad de Dios (v. 3); lugar donde por fin se establece la verdadera paz entre Dios y el hombre (v. 12); sitio en que la ira de Dios se convierte en bendición (vv. 14 y 15) y nuestro luto se cambia en baile (v.19); tanta bendición que los gentiles querrán formar parte del Pueblo de Dios (vv. 20-23).
Pero en medio de tanta bendición (y hay mucha más de lo que hemos mencionado, búscalo detenidamente) encontramos unos deberes para el pueblo. Unas palabras en forma de imperativo. Con las bendiciones vienen los deberes, con el privilegio viene siempre la responsabilidad.
Esforzaos
Dos veces (vv. 9 y 13) Dios llama a su Pueblo a esforzar sus manos. Vamos, que tienen que trabajar. Ser cristiano no es un deporte de espectadores, como el ajedrez. Todos los feligreses mirando a dos, pastores y ancianos, mientras mueven ficha en nombre de todos. ¡No!, más bien es como una maratón popular, un deporte que involucra a todos.
Otros imperativos vienen en los versículos dieciséis y diecisiete, relacionados con nuestras actitudes hacia los otros miembros del Pueblo. Tienen que hablar la verdad acerca de cada uno, juzgarles conforme la verdad, buscando la paz, sin pensar mal de ellos ni aceptar que se hable mal de ellos. ¿Por qué? Porque agrada a Dios así.
Amar la verdad y la paz
Finalmente, Dios dice que su pueblo tiene que amar la verdad y la paz (v. 19), no solo en sus relaciones, como hemos visto en el punto anterior, sino de forma general. Que la verdad y la paz nos caractericen como creyentes.
Yo soy una persona que quiere la bendición de Dios, y en esto no estoy solo. Y quiero más de lo recibido hasta ahora. Me parece poco lo que tengo, en el buen sentido de las palabras. Lo que pasa es que en este capítulo Dios vincula la bendición que recibo con la obediencia que le rindo. Me promete privilegios, pero a la vez deletrea mis deberes. Si no tengo todo lo que creo que Dios tiene para mí, si me faltan bendiciones en mi vida, según este pasaje, tengo que mirar hacia dentro. No porque pueda canjear mi obediencia por bendiciones. Sino porque ¿cómo puedo esperar que Dios me bendiga si no vivo como debo? Y si pongo mi vida en orden y llega algo más de bendición, será todo por la gracia de Dios, porque no merezco nada de lo que recibo. O en palabras del versículo 6: será maravilloso a nuestros ojos.
Mateo Hill administracion@editorialperegrino.com